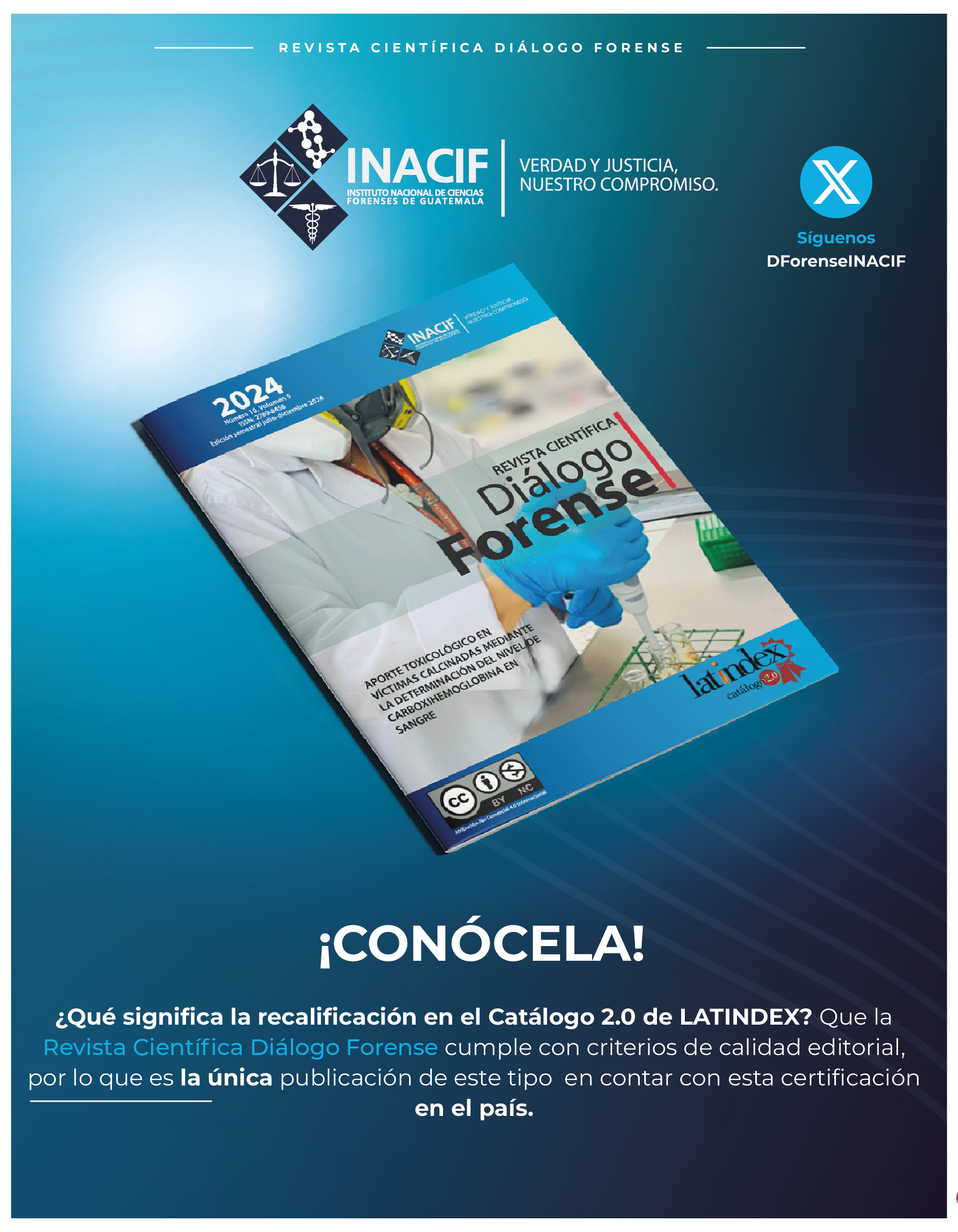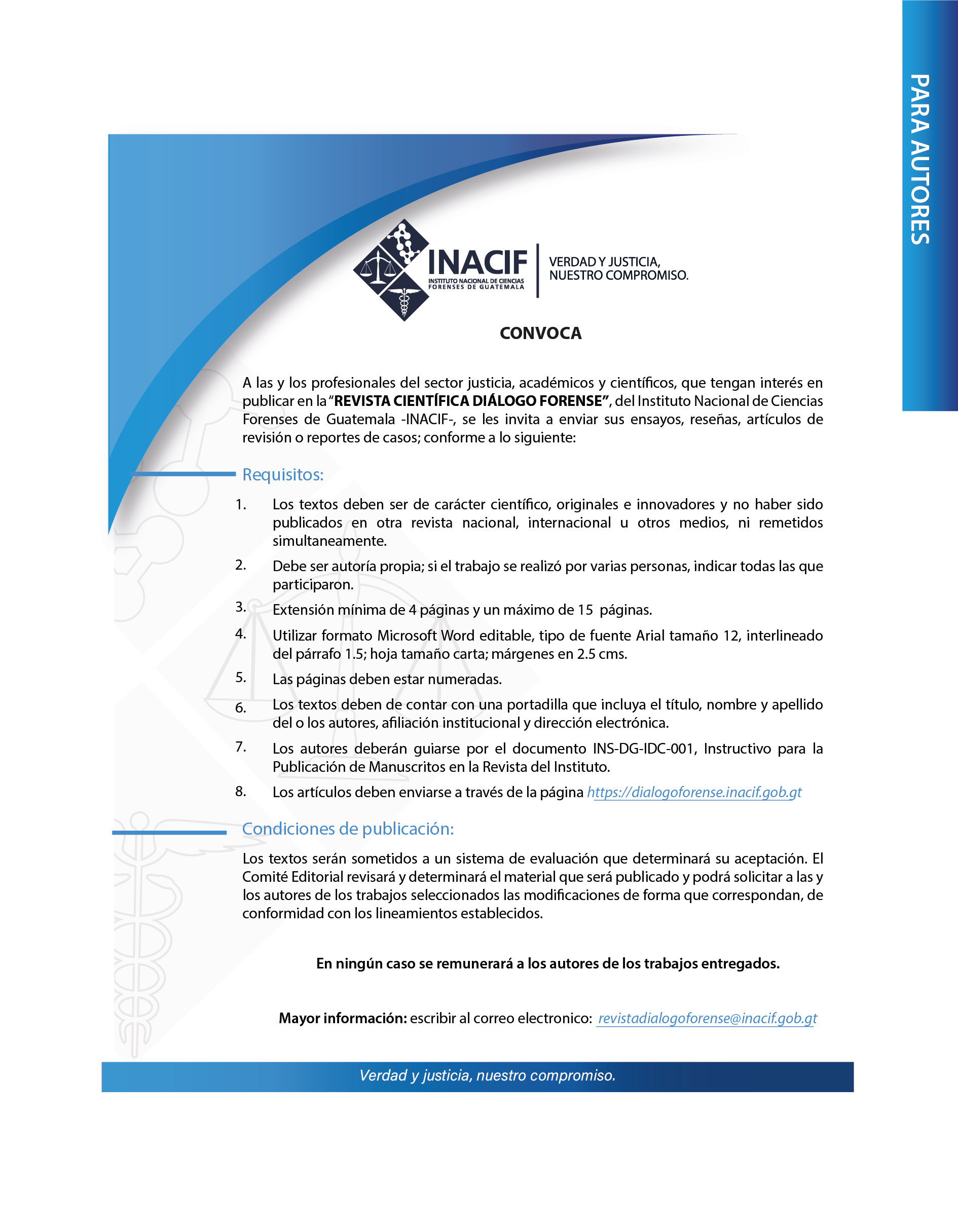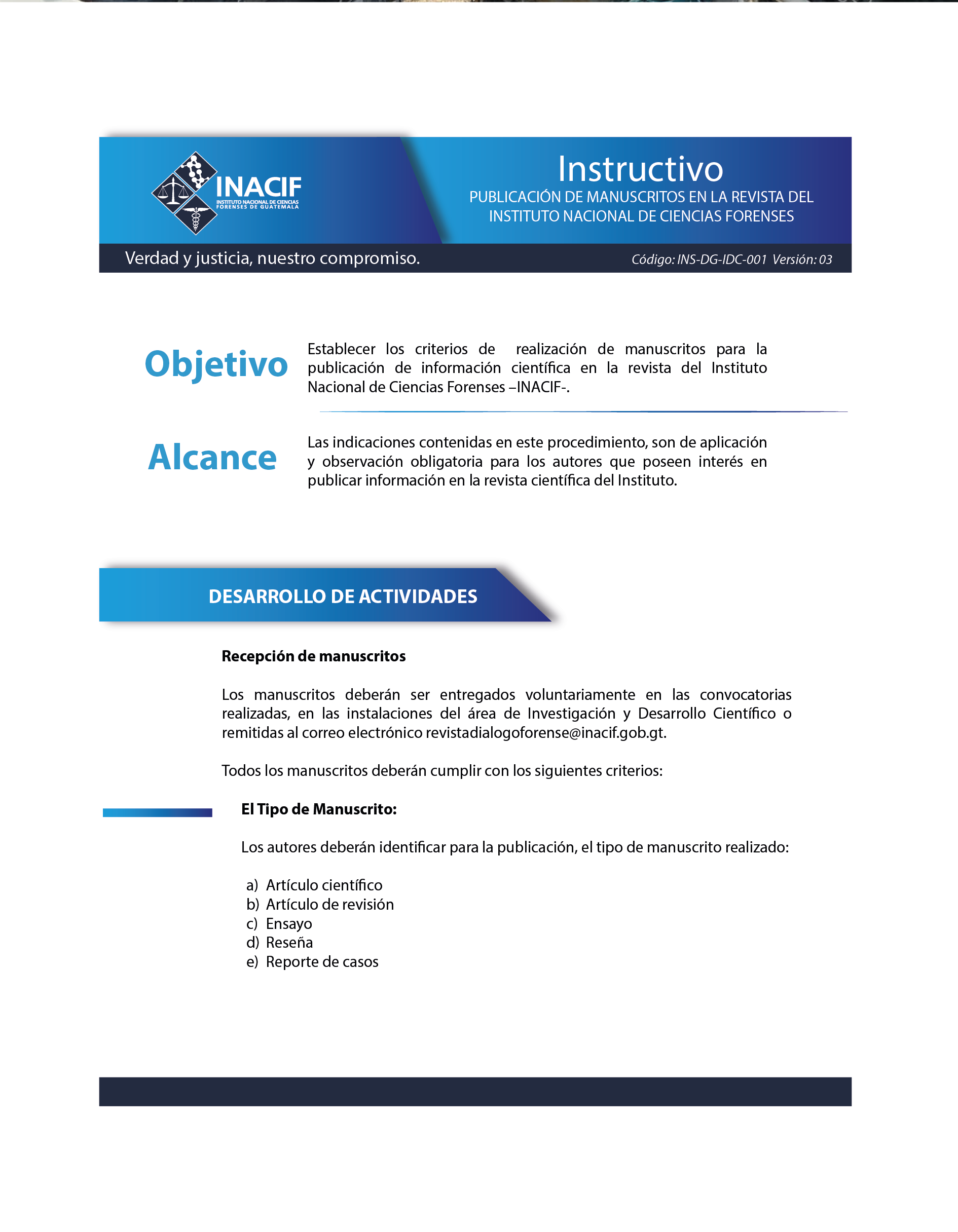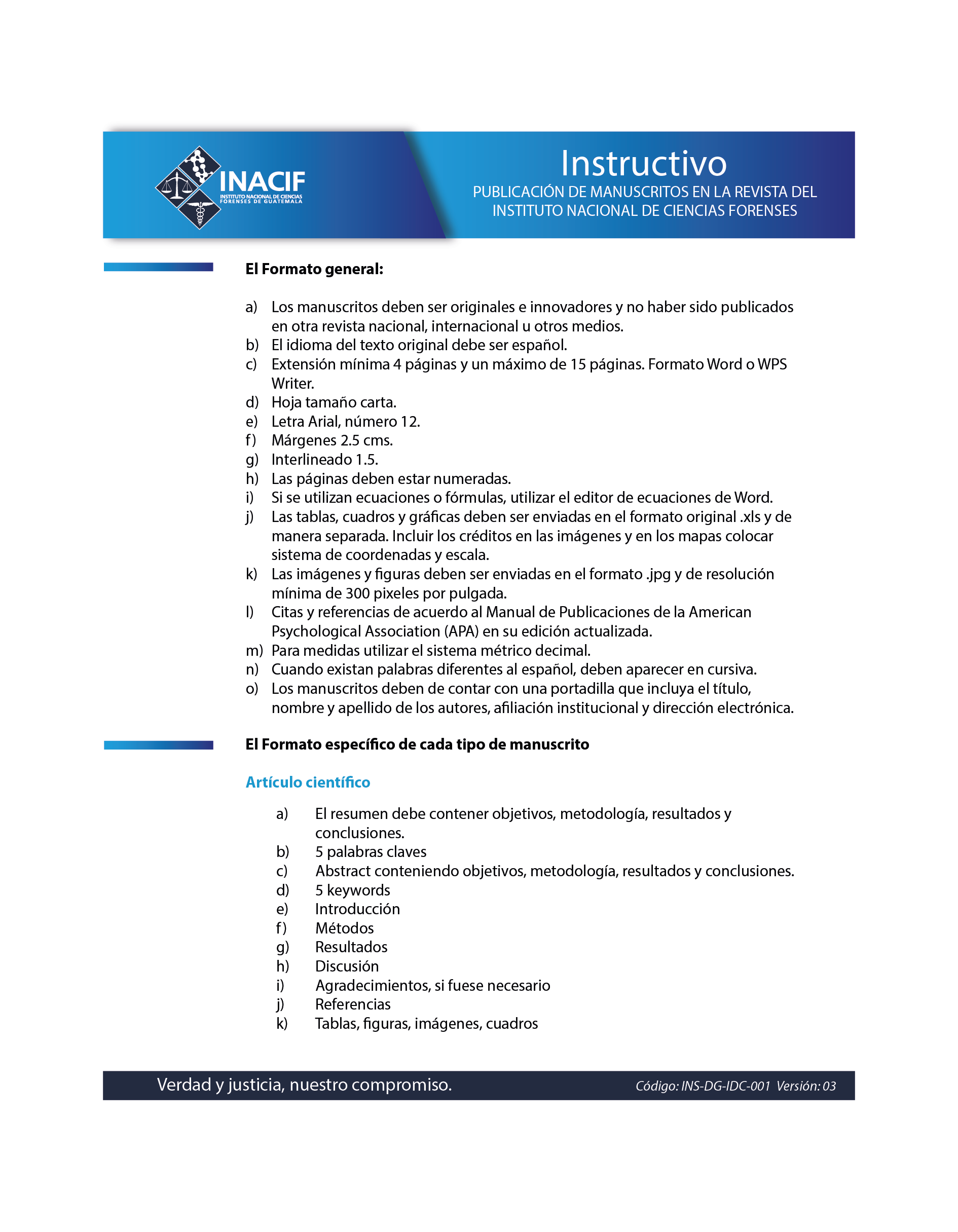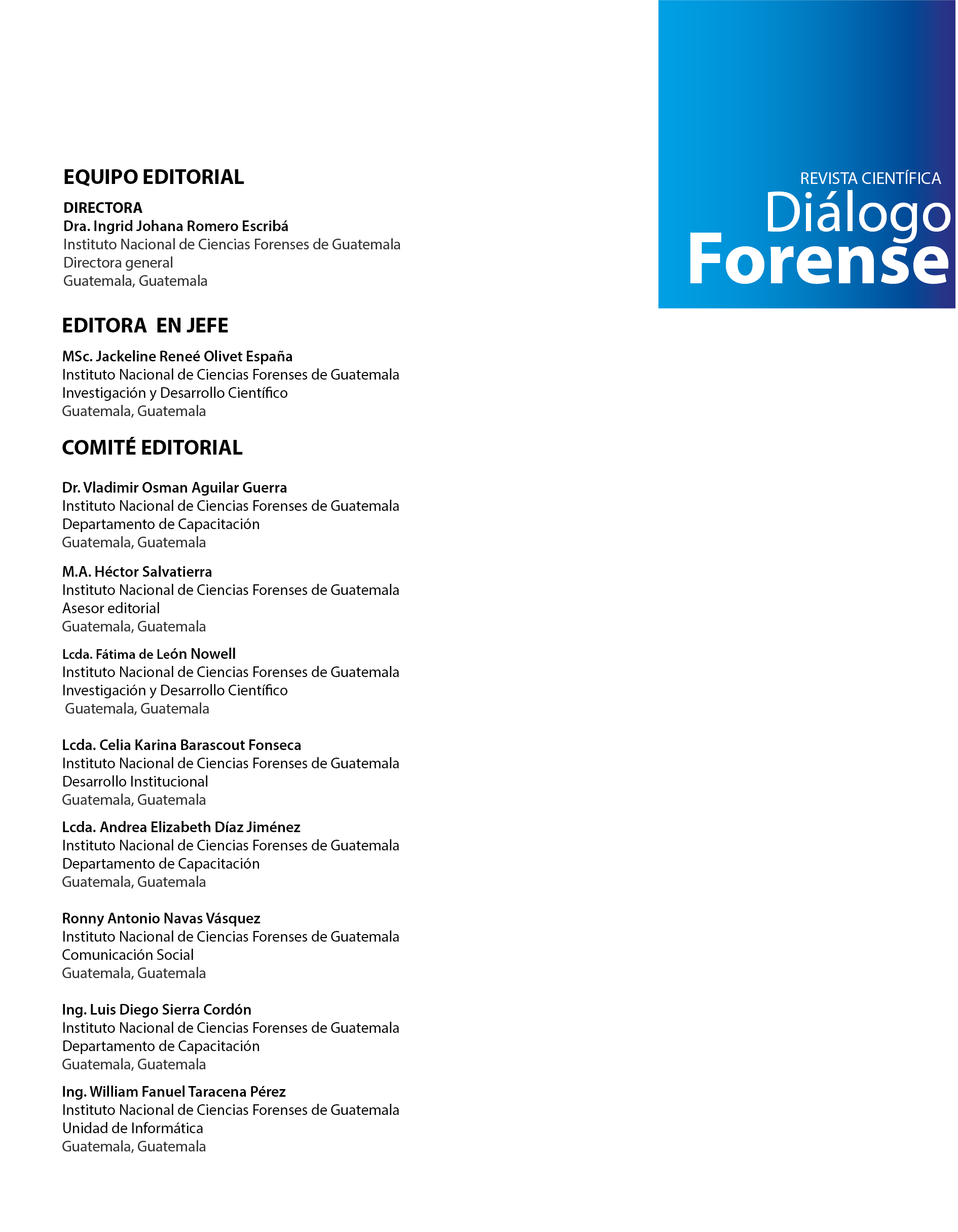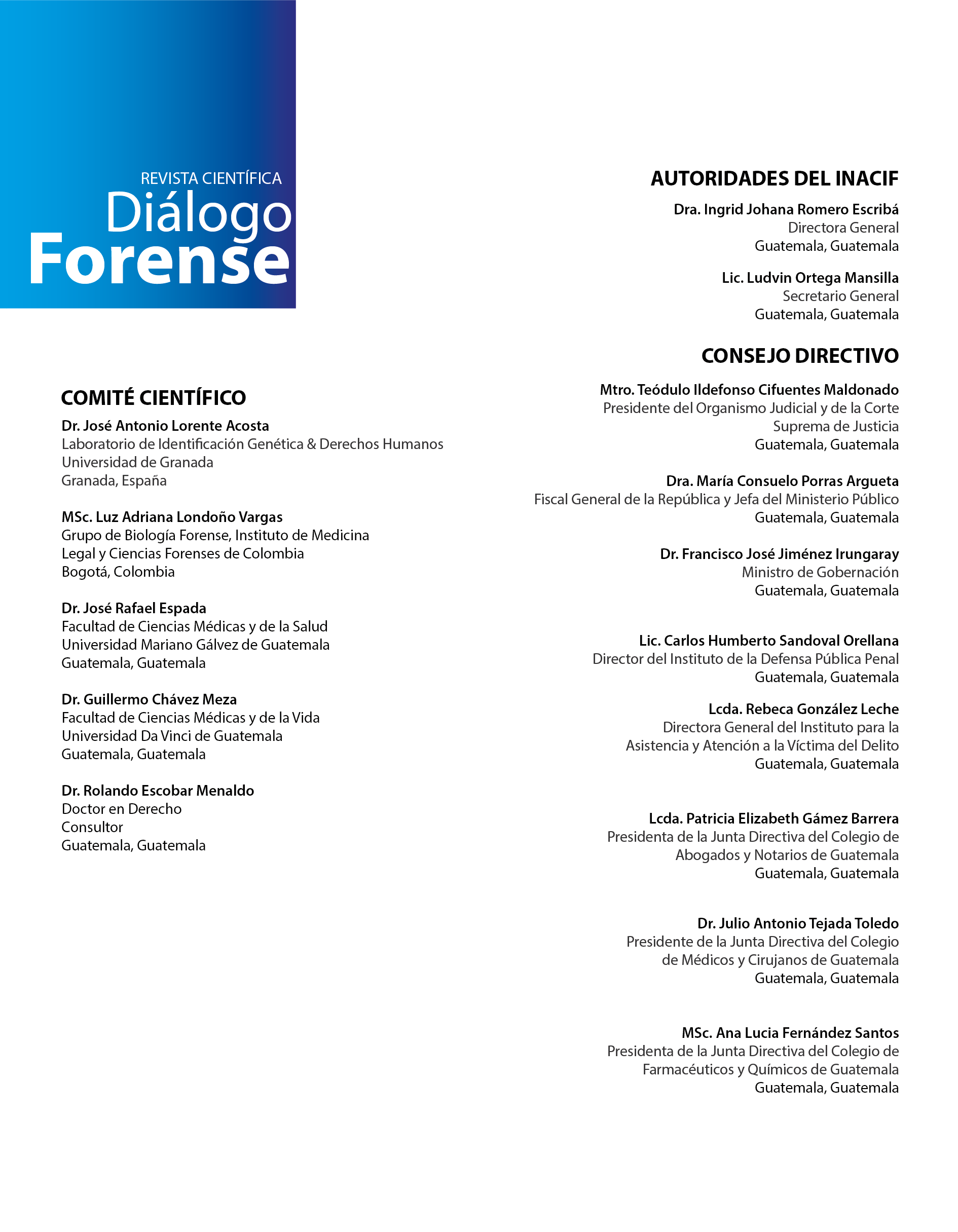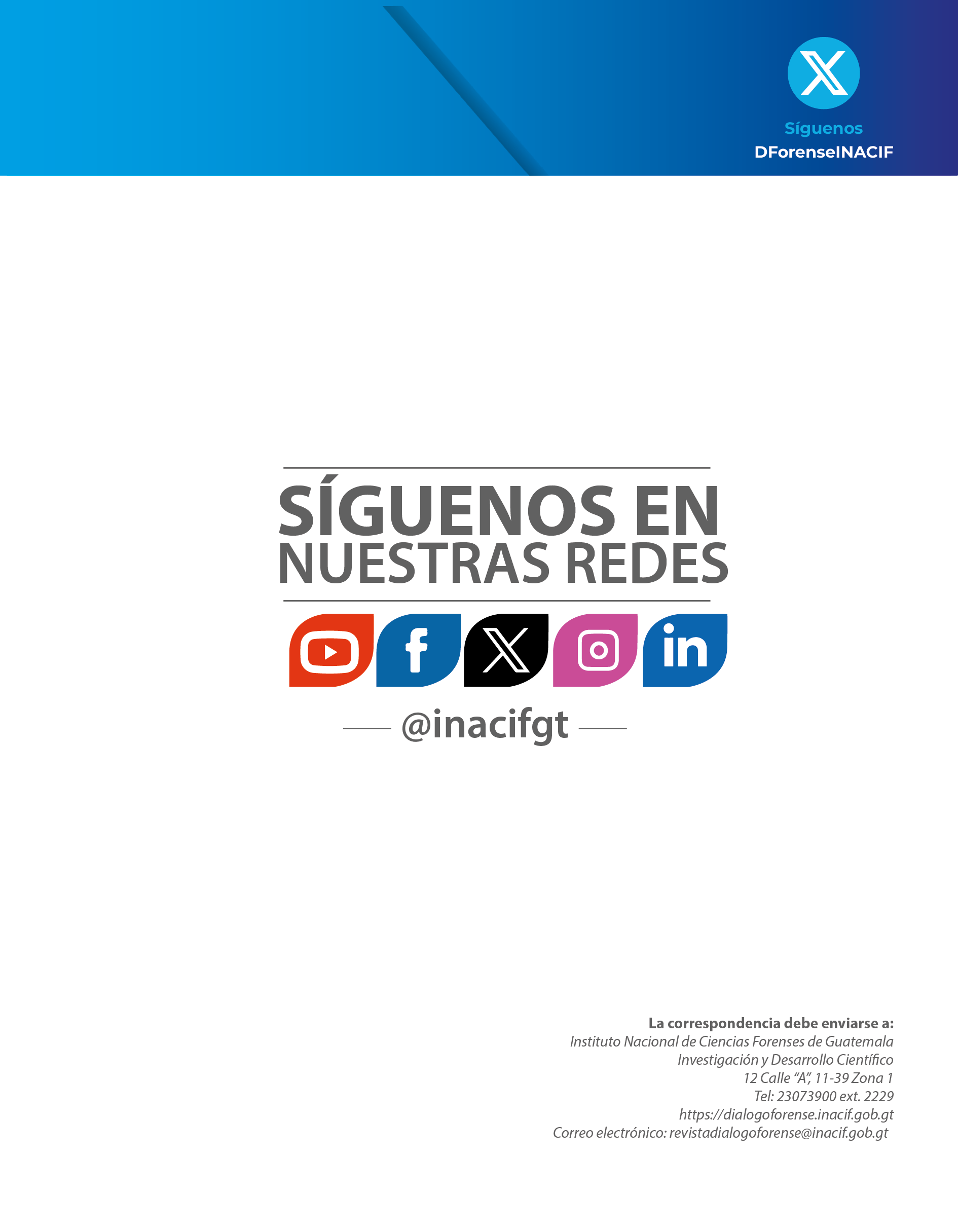La segunda técnica, de interés para este caso, de base anterior, es utilizada para abordar defectos posteriores. En esta última, se usa la piel de la mejilla, el cuello y la parte anterior del tórax, aprovechando la elasticidad combinada con la gran cantidad de área superficial (Mureau y Hofer, 2009). Los resultados cosméticos y la posibilidad de contar con una cantidad significativa de tejido influyen en la elección de este método de reparación, a pesar de las limitaciones de la técnica relacionadas a la integridad vascular. En este caso, se realizó la extensión del colgajo hasta el cuello para lograr la rotación hasta la región cigomática y cubrir el defecto. Luego de 2 semanas se observa la recuperación completa del paciente. Este resultado se debe a la integridad de la vascularidad y la laxitud de la piel. La longitud de la incisión que se extiende hacia la región del cuello (figura 2) fue determinada por el tamaño de la lesión y la laxitud cutánea del paciente, diseñando un pedículo amplio que no compromete el riego vascular del colgajo. Debido a restricciones éticas, no se incluyen imágenes clínicas del paciente, en su lugar, se incluyen bocetos anatómicos (figuras 1 y 2) que ilustran la técnica y los resultados esperados de la operación. El seguimiento de este procedimiento clínico a corto plazo demostró una completa cicatrización sin recidiva ni parálisis facial. El resultado de la biopsia concluye histológicamente que el tumor es un carcinoma epidermoide poco diferenciado, ulcerado e invasor con bordes quirúrgicos lateral y profundo que se encuentran libres de infiltración. Este resultado es coherente con Marietta y Crane (2023) quienes indican que el 80–90% de este tipo de ulceraciones tiene como hallazgo histológico el carcinoma epidermoide o espinocelular. En el presente caso, se aplicó una adaptación de la técnica clásica descrita por Mureau y Hofer (2009), usando la variante de base anterior, la cual es habitualmente indicada para defectos posteriores, para resolver un
defecto cigomático amplio. Esta modificación demostró ser efectiva al aprovechar la laxitud cutánea del paciente y rediseñar el eje de rotación del colgajo, lo que permitió cubrir la zona resecada sin tensiones sobre el párpado inferior o el ángulo externo del ojo. Así, aunque el principio fundamental del colgajo de Mustardé se mantuvo, su aplicación en este contexto anatómico específico (región cigomática) representa una innovación práctica, ya que logró resultados estéticos y funcionales óptimos en un área donde tradicionalmente se priorizan otros abordajes. Este enfoque refuerza la idea de que las técnicas reconstructivas deben adaptarse a las características individuales del paciente y la localización del defecto, incluso cuando ello implique desviarse de las indicaciones clásicas. Como en toda patología con alta sospecha de malignidad o neoplásica, es importante tomar en cuenta los factores de riesgo como tabaquismo, tejido cicatricial de cirugías previas o radioterapia, y riesgos de compromiso vascular en la zona ya que tienen el potencial de disminuir el aporte sanguíneo a los nuevos colgajos (Patel et al., 2022), de igual forma se debe tomar en cuenta la cronicidad de la enfermedad, para lograr una intervención oportuna fundamentada en una semiología minuciosa. Esto implica que, al identificar una herida o cicatriz crónica debe de sospecharse una potencial úlcera de Marjolin; adicionalmente, es importante observar otros signos clínicos que orienten, como la formación de una úlcera con tejido de granulación exofítica, sangrado y linfadenopatía regional (Marietta y Crane, 2023). Tomar en cuenta lo anteriormente mencionado, permitirá que las intervenciones clínicas y quirúrgicas tengan resultados altamente satisfactorios con complicaciones mínimas y reversibles, así como prevenir las mismas. La técnica logró los objetivos de resección oncológica completa, reconstrucción estética y preservación funcional, respaldando su uso en contextos similares.
Cepeda, L., Salazar, A., Rodríguez, K. y Mendoza, M. (2022). Cirugía reconstructiva de cánceres de piel y tejidos blandos. Manejo y complicaciones. RECIMUNDO, 6(2), 582–591. https://doi.org/10.26820/recimundo/6.(2).abr.2022.582-591
García-Morales, I., Pérez-Gil, A. y Camacho, F. (2006). Úlcera de Marjolin: carcinoma sobre cicatriz por quemadura. Actas Dermo-Sifiliográficas, 97(8), 529–532. https://www.actasdermo.org/es-ulcera-Marjolin-carcinoma-sobre-cicatriz-articulo-13093754
González, A. y Martínez, L. (2023). Colgajo cervicofacial tipo Mustardé: Revisión de la literatura y a propósito de un caso. Revista Paraguaya de Cirugía, 47(2), 123–130. https://cirugia.org.py/index.php/revista/article/view/160
Hernández, F. J., González, M. G., y Marín, F. A. D. (2014). Surgery and grafting in the treatment of Marjolin's ulcer: Case report. Dermatología Cosmética, Médica y Quirúrgica, 12, 114–117. https://www.researchgate.net/publication/285197434_Surgery_and_grafting_in_the_treatment_of_Marjolin's_ulcer_Case_report
Malagón, H., Moreno, K., Ponce, R., y Ubbelohde, T. (2013). Versatilidad del colgajo cérvico-facial para la reconstrucción de defectos en pacientes con cáncer de piel no melanoma de la mejilla o el párpado inferior (o ambos). Dermatología, 57(1), 3–9. https://dermatologiarevistamexicana.org.mx/article/versatilidad-del-colgajo-cervico-facial-para-la-reconstruccion-de-defectos-en-pacientes-con-cancer-de-piel-no-melanoma-de-la-mejilla-o-el-parpado-inferior-o-ambos/
Marietta, M., Crane, J. (2023). Marjolin Ulcer. StatPearls Publishing. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532861/
Mureau, M. y Hofer, S. (2009). Maximizing Results in Reconstruction of Cheek Defects. Clinics in Plastic Surgery, 36(3), 461–476. https://www.plasticsurgery.theclinics.com/article/S0094-1298(09)00005-4/abstract
Patel, S., Buttars, B., Roy, D. (2022). Colgajo de Mustardé para defecto primario de la pared nasal posterior a cirugía micrográfica de Mohs. JAAD Case Reports, 23, 151–154. https://doi.org/10.1016/j.jdcr.2022.03.014
Rhodes, R., Moreau, A., Romano, E. y Cannon, T. (2019). The cervicofacial flap. Operative Techniques in Otolaryngology, 30(2), 145–150. https://www.optecoto.com/article/S1043-1810(19)30034-X/fulltext
Segura-Marín, H., Segura Feria, H., López, O., Frutos-Colín, D., Rojas, P. y Pérez, V. (2022). Úlcera de Marjolin, escenario final en la evolución de una úlcera venosa crónica. Revista mexicana de angiología, 50(4), 150–154. https://doi.org/10.24875/rma.22000029

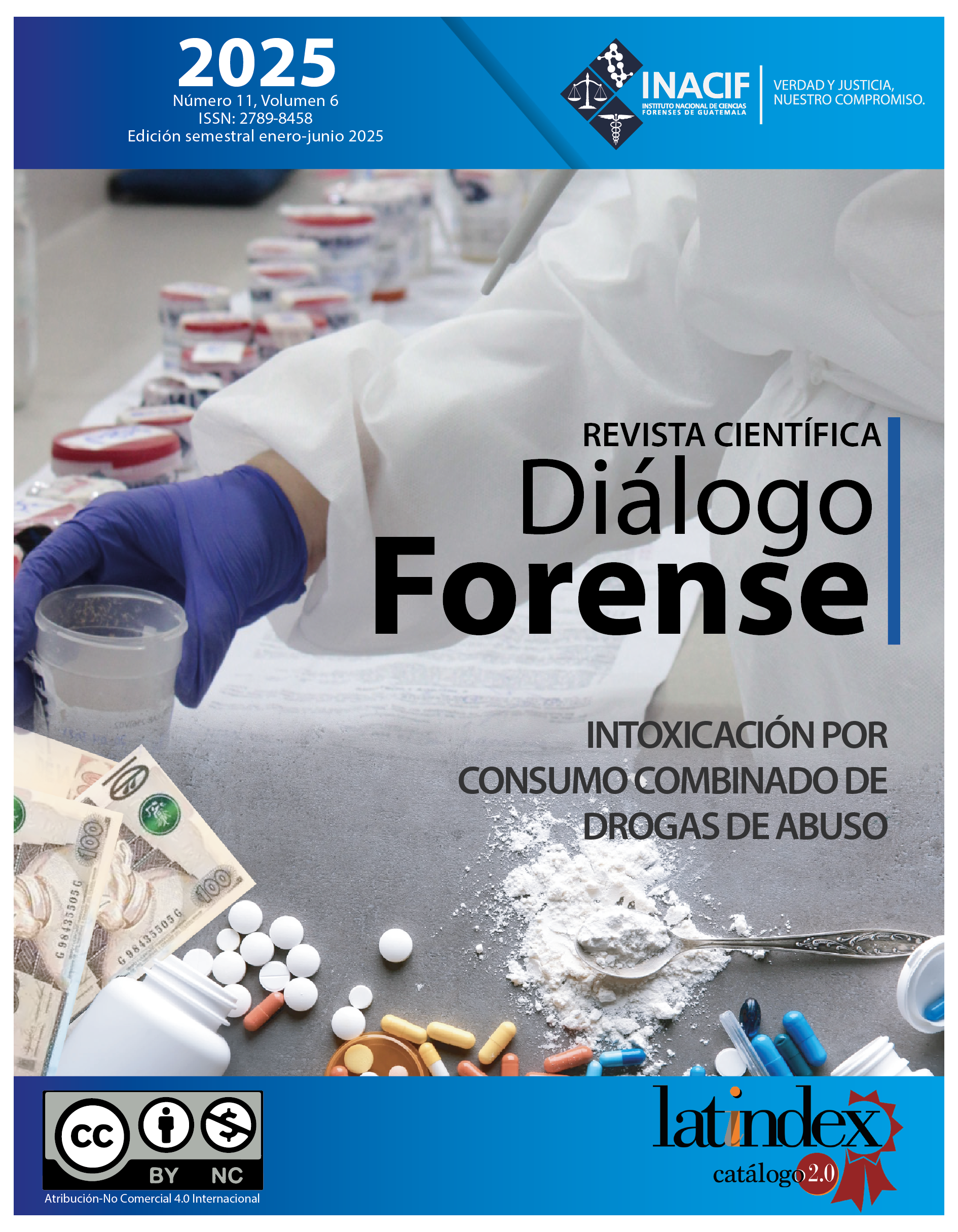

.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)